El encuentro, segundo del Ciclo “La formación docente entre siglos: del normalismo a la modalidad combinada. Herencias y desafíos pedagógicos”, tuvo como objetivo profundizar en el diálogo iniciado a partir de las expediciones pedagógicas por la Escuela Normal Alejandro Carbó y la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla.
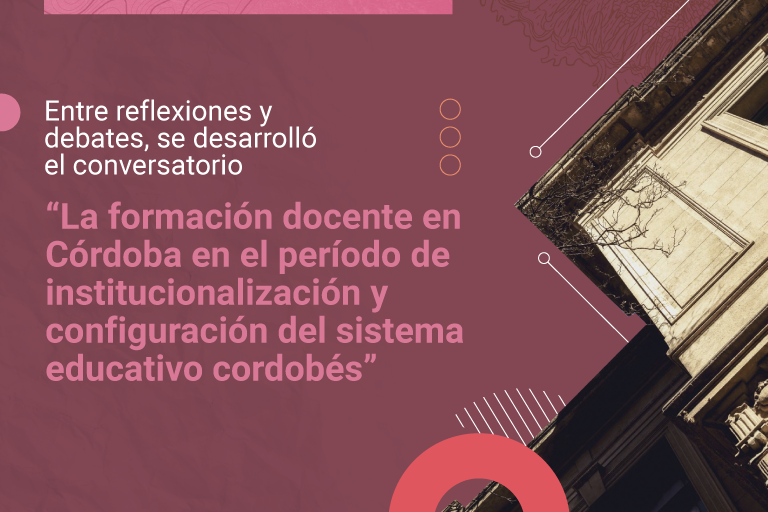
El 16 de octubre se concretó el conversatorio “La formación docente en Córdoba en el período de institucionalización y configuración del sistema educativo cordobés”, segundo del Ciclo “La formación docente entre siglos: del normalismo a la modalidad combinada. Herencias y desafíos pedagógicos”. El encuentro puso el foco en profundizar en el diálogo iniciado a partir de las expediciones pedagógicas por la Escuela Normal Alejandro Carbó y la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla para ahondar en las tensiones entre los sectores más liberales y progresistas y los más tradicionales y conservadores del nacionalismo católico, además de poner el foco en el legado de las pedagogías normalista y escolanovista que fundamentan las propuestas de formación docente de estas instituciones.
Ignacio Barbeito, profesor, licenciado y doctor en Filosofía (UNC), y Gonzalo Marull, dramaturgo, director de teatro y guionista del área audiovisual del ISEP, abrieron la conversación con los siguientes interrogantes: ¿Cuándo, cómo y por qué surgieron las instituciones de formación docente en la provincia? ¿Dónde, quiénes y con qué objetivos comenzaron a abrir instituciones que formaron docentes para enseñar en diferentes niveles? ¿Cuáles han sido los desafíos y las responsabilidades imbricados en el oficio de enseñar que reconocieron estas pedagogías y cuáles han sido los saberes y haceres de la formación docente en los que hicieron foco? ¿De qué modo concibieron el conocimiento, la enseñanza, el vínculo pedagógico y a los sujetos educativos?
Durante la conversación, Marull reflexionó sobre si es posible hablar de un normalismo cordobés. A lo que Barbeito destacó: “En un primer momento, hay que hablar acerca de qué es el normalismo y pensar que el normalismo está asociado, en su origen, a la necesidad de extender la educación popular, la educación común, la instrucción elemental en condiciones de un gran analfabetismo popular”.
“En los años inmediatamente anteriores a la Revolución Francesa, la población era, predominantemente, rural. En París, la lectura estaba difundida, pero la cultura rural era, fundamentalmente, una cultura oral y, según las estimaciones, solamente uno de cada 10 hombres y una de cada 50 mujeres podía leer la Biblia; en general, con un aprendizaje rudimentario que el mismo cura párroco socializaba en las épocas invernales”, señaló Barbeito. Luego, agregó: “Es interesante ver que el francés no era la lengua común. Había una abundancia de dialectos y la misa de los domingos se escuchaba en latín. Esta necesidad que vamos a empezar a constatar luego de la Revolución Francesa -de extender la educación común y, paralelamente, la construcción de sistemas de escuelas normales- se asocia con varios factores. La Revolución Industrial, las revoluciones políticas, las nuevas instituciones políticas y la dinamización de los intercambios comerciales a nivel mundial son todos fenómenos que concurren a dar cuenta de, por una parte, la institucionalización de un sistema de formación docente y, al mismo tiempo, esta necesidad traccionada de los mismos Estados en su abordaje, que tiene que ver con extender la educación común”.
En tal sentido, Barbeito indicó: “El primer censo nacional muestra, hacia 1869, índices de analfabetismo que rondan el 90 por ciento. Podemos ver la evolución a lo largo de los años y el descenso progresivo. En Córdoba, en 1876, el índice de analfabetismo estaba por encima del 80 por ciento para niños en edad escolar. Creo que tenemos que pensar el normalismo asociado también a este fenómeno”.
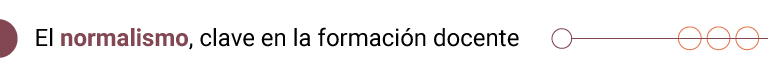 El normalismo fue la corriente que estuvo en la base de la constitución del sistema educativo argentino. Frente a la pregunta sobre sus sentidos, Marull reflexionó: “Como guionista, también se me viene la figura de la palabra normal, que es una figura que ha cambiado en su acepción a lo largo del tiempo. Pero, etimológicamente, en su origen, viene de norma, que era la escuadra del carpintero y que marcaba los ángulos rectos de la madera. Era la escuadra que marcaba un ángulo recto. Si el ángulo no era recto y se salía de la norma, era normal; si era más grande que la escuadra, era enorme; si era por debajo, era subnormal. De alguna manera, el estímulo, la palabra, es diferente a lo que puede abarcar esta figura pedagógica”.
El normalismo fue la corriente que estuvo en la base de la constitución del sistema educativo argentino. Frente a la pregunta sobre sus sentidos, Marull reflexionó: “Como guionista, también se me viene la figura de la palabra normal, que es una figura que ha cambiado en su acepción a lo largo del tiempo. Pero, etimológicamente, en su origen, viene de norma, que era la escuadra del carpintero y que marcaba los ángulos rectos de la madera. Era la escuadra que marcaba un ángulo recto. Si el ángulo no era recto y se salía de la norma, era normal; si era más grande que la escuadra, era enorme; si era por debajo, era subnormal. De alguna manera, el estímulo, la palabra, es diferente a lo que puede abarcar esta figura pedagógica”.
Barbeito, por su parte, destacó: “Me parece muy oportuno esto que señalás de la etimología. Creo que apunta o que designa una crítica que se le hizo a este tipo de educación, posteriormente, que tiene que ver con una presunta tentativa de homogeneización y de disciplinamiento que van asociados o que aparecen asociados a las escuelas normales. En Argentina, usualmente, cuando pensamos en el normalismo, nos remitimos a la creación de la Escuela Normal de Paraná en 1870. Por una parte, podríamos pensar en el normalismo como ese conjunto o ese tipo de institucionalidad ligado a las escuelas normales y a lo que allí se enseña: la red de escuelas normales. Y, por otra parte, no podemos pasar por alto que, a menudo, sobre todo en muchos discursos críticos sobre el normalismo, lo que parece designarse no son tanto las escuelas normales en sí mismas, sino algo así como una pedagogía, la pedagogía normalista o incluso una ideología que está asociada al liberalismo, al laicismo, tal vez, al republicanismo. También a una predilección por la ciencia empírica, por las ciencias naturales. Incluso, se les va a reprochar a los maestros normales ciertos aires de autosuficiencia que los hacen inmunes a la crítica. Una actitud incluso dogmática. Son todos elementos que van a aparecer en la crítica al normalismo y donde se va a tratar, justamente, el normalismo, no tanto por referencia a una institución, sino a un conjunto de ideas; entre ellas: la asociación entre positivismo y normalismo en la Argentina”.
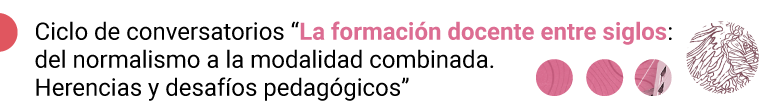
El Ciclo convoca al estudio de la formación docente desde un recorrido que se inicia en el normalismo, cuando se forjó la matriz que signó la creación del sistema educativo y, en particular, a las instituciones que asumieron la formación docente. Luego, se avanza en el tiempo, procurando identificar las transformaciones históricas y culturales que impusieron otras marcas, hasta encontrarse, en la actualidad, con la presencia intempestiva de la digitalización de la cultura.
¿Cuáles son las huellas del normalismo que reconocemos en las instituciones del presente? ¿Qué continuidades, qué rupturas se impusieron con nuevas corrientes pedagógicas como el escolanovismo, el tecnicismo? ¿Cuáles son las marcas de las épocas que configuraron los espacios institucionales en los que hoy damos clases?
De esta manera, se trata de identificar y de analizar desafíos y tensiones que se expresan en los procesos de formación docente en el presente, vinculados, principalmente, con la enseñanza, con las formas de transmisión, producción y circulación, y con el acceso a conocimientos y saberes.
Esta propuesta formativa parte de la consideración de que muchos problemas y temas de nuestro tiempo pueden comprenderse al analizarlos desde una perspectiva histórica. La clase, los modos de aprender, el trabajo docente, lo que producen los entornos sociotécnicos, las tecnologías y los modos de producir autoridad en la escuela presentan continuidades, cambios y resignificaciones diversas que, inevitablemente, configuran una trama en la que el pasado pervive como memoria viva; incluso, en los procesos de resistencia y cambio.
Información sobre el próximo conversatorio del Ciclo: clic aquí.

