¿Qué relaciones podemos reconocer entre los espacios escolares, la formación docente y la materialidad de sus edificios? Este y otros interrogantes se plantearon durante el primer conversatorio del Ciclo “La formación docente entre siglos: del normalismo a la modalidad combinada. Herencias y desafíos pedagógicos”. El recorrido y la observación por tres instituciones de formación docente de Córdoba Capital constituyeron el punto de partida de esta conversación.
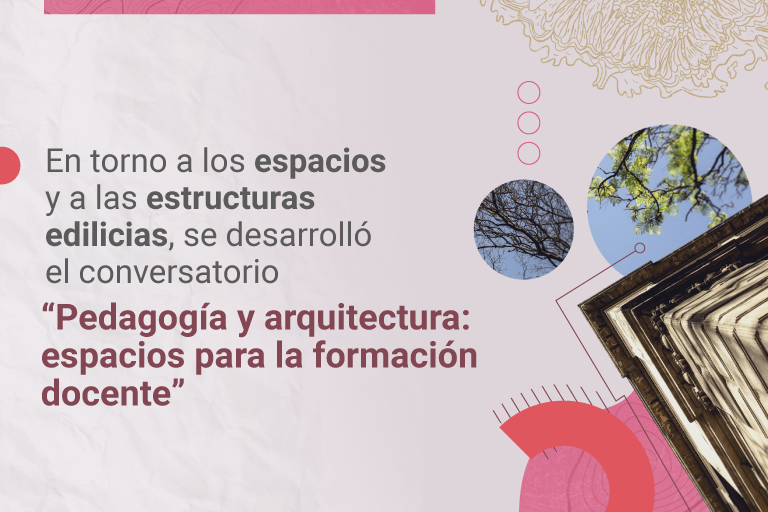
Con la disertación de Alejandra Castro y de Florencia Serra, concluyó el conversatorio denominado “Pedagogía y arquitectura: espacios para la formación docente”, primero del Ciclo “La formación docente entre siglos: del normalismo a la modalidad combinada. Herencias y desafíos pedagógicos”.
En esta oportunidad, la conversación hizo foco en la pregunta por la relación entre “espacios”, “estructuras edilicias”, “materialidades” y “pedagogías” de algunas escuelas normales emblemáticas de la provincia, así como de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNC y del ISEP, con el propósito de abrir interrogantes que permitan reconocer la complejidad al interior de diversas propuestas pedagógicas de formación docente, las cuales emergen en escenarios históricos diferentes y pueden considerarse hitos en la historia de nuestro sistema formador.
Durante la conversación, Castro se preguntó por los vínculos, las articulaciones o desarticulaciones que reconocemos entre pedagogía, arquitectura y espacialidad: “¿Qué relaciones reconocemos entre espacios escolares, formación docente y materialidad de los edificios en donde se despliega esa formación? ¿Cómo son las relaciones entre edificios y pedagogías? ¿Es posible independizar un proyecto pedagógico de las formas o los modos de habitar un espacio? La dimensión espacial, ¿forma parte de las propuestas pedagógicas de las y los docentes?”
Además, se ofrecieron algunas herramientas teórico-analíticas para mirar, pensar y resignificar los vínculos entre espacialidad y educación, con el fin de posibilitar una reconstrucción de los desafíos pedagógicos epocales vinculados al trabajo de educar.
¿Qué relaciones podemos reconocer entre los espacios escolares, la formación docente y la materialidad de sus edificios? El recorrido y la observación por tres instituciones de formación docente de Córdoba Capital constituyeron el punto de partida de esta conversación.
En tal sentido, Castro se refirió a Henri Lefebvre (filósofo y sociólogo francés), quien realizó un gran aporte en torno a la reflexión y al análisis de la espacialidad de la sociedad moderna. “Nos parece interesante compartir esta idea de que hay una diversidad de espacialidades. No hay una única manera o una única espacialidad, sino que hay una diversidad de espacialidades. Cuando uno analiza, por ejemplo, las relaciones entre la arquitectura y la educación, es posible poder ver una diversidad de espacialidades que tienen que ver con las espacialidades vividas, con las espacialidades concebidas y con las espacialidades percibidas. Él arma una tríada como para poder analizar teóricamente esto que llama los espacios de representación y las prácticas espaciales”, aportó.
En este aspecto, Castro citó también a Doreen Massey (científica social británica contemporánea), quien se refiere a la posibilidad de la existencia de la multiplicidad: reconocer la espacialidad es poder reconocer la multiplicidad de voces, de interacciones, de trayectorias. La disertante destacó: “Massey asegura que la espacialidad es aquello que nunca es acabado, no es cerrado, sino que, de alguna manera, es el espacio. Se define por lo que es y también por aquello que puede tener la potencia de ser. Siempre el espacio es abierto, tiene que ver con las posibilidades de las interacciones que están siendo y aquellas que, potencialmente, pueden ser”.

Florencia Serra, por su parte, se refirió a los procesos de apropiación del espacio escolar: “Desde hace unos años, se viene señalando que las relaciones entre lo que el espacio propone y lo que allí sucede no son lineales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, edificios construidos en un periodo en el que primaban discursos normalistas han sido capaces de alojar experiencias que desbordaban por completo esos postulados; por otra parte, edificios que proponen el desarrollo de experiencias alternativas y estructuras en su forma material en torno a ello terminan alojando experiencias convencionales o de esas que se suele reconocer bajo el nombre de tradicionales”.
Y agregó que, incluso en ocasiones, un mismo espacio, un mismo edificio, aloja variedad de propuestas. “Edificio y propuesta, a veces, coinciden; a veces, no coinciden. A veces, en un mismo momento, hay diferentes propuestas pedagógicas”, detalló.
“Queremos focalizar dos cuestiones: que los diálogos entre arquitectura y educación no son lineales. Es importante ir pensando en esas cuestiones más rugosas que van apareciendo y ahí se desprende una segunda cuestión, que es el lugar que ocupan los sujetos en la apropiación, y podemos retomar lo que Alejandra señaló en relación con el giro espacial en la producción del espacio escolar. Ambos puntos son interesantes para pensar en el devenir del espacio escolar. Es llamativo pensar que la espacialidad -el espacio- está en una construcción que es constante, en un constante movimiento, y ahí el rol de los sujetos es crucial”, argumentó.

El Ciclo convoca al estudio de la formación docente desde un recorrido que se inicia en el normalismo, cuando se forjó la matriz que signó la creación del sistema educativo y, en particular, a las instituciones que asumieron la formación docente. Luego, se avanza en el tiempo procurando identificar las transformaciones históricas y culturales que impusieron otras marcas, hasta encontrarse en la actualidad con la presencia intempestiva de la digitalización de la cultura.
¿Cuáles son las huellas del normalismo que reconocemos en las instituciones del presente? ¿Qué continuidades, qué rupturas se impusieron con nuevas corrientes pedagógicas como el escolanovismo, el tecnicismo? ¿Cuáles son las marcas de las épocas que configuraron los espacios institucionales en los que hoy “damos clase”?
De esta manera, se trata de identificar y de analizar desafíos y tensiones que se expresan en los procesos de formación docente en el presente, vinculados, principalmente, con la enseñanza, con las formas de la transmisión, producción, circulación y con el acceso a conocimientos y saberes.
Esta propuesta formativa parte de la consideración de que muchos problemas y temas de nuestro tiempo pueden comprenderse al analizarlos desde una perspectiva histórica. La clase, los modos de aprender, el trabajo docente, lo que producen los entornos sociotécnicos, las tecnologías y los modos de producir autoridad en la escuela presentan continuidades, cambios y resignificaciones diversas que, inevitablemente, configuran una trama en la que el pasado pervive como memoria viva; incluso, en los procesos de resistencia y cambio.
Información sobre los próximos conversatorios del Ciclo: clic aquí.

