¿Es cada vez más necesario introducir el pensamiento computacional en el sistema educativo? ¿El docente debe poseer conocimientos de programación? ¿Por qué es más relevante comprender las lógicas de ese tipo de pensamiento que dominar sus procedimientos técnicos? En esta nota, les proponemos un recorrido hacia una mirada pedagógica sobre el pensamiento computacional y por los modos en los que se hace presente en la escuela y en el saber docente.
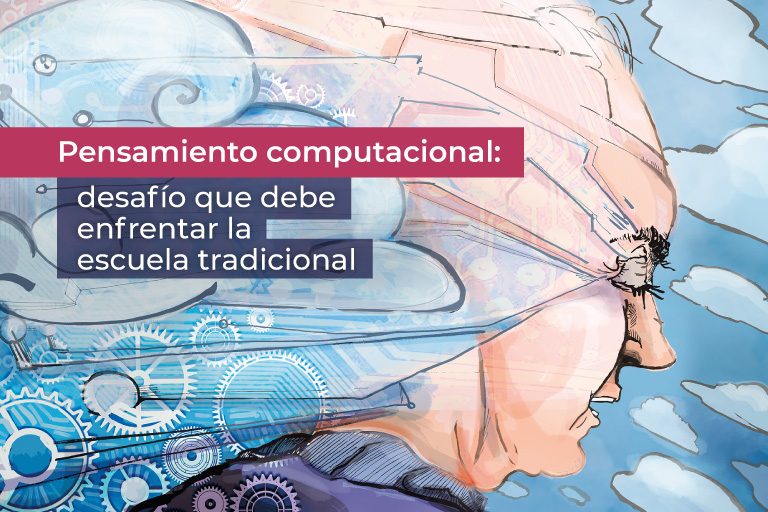
Uno de los mayores retos consiste en comprender el mundo que nos rodea, un mundo en constante cambio, donde la tecnología es un actor presente que interpela constantemente todo lo que hacemos.
Con el objetivo de explorar y experimentar con tecnologías digitales y de analizar las relaciones que asumen con las prácticas cotidianas –culturales, sociales y educativas–, el seminario “Pensamiento Computacional”, perteneciente al ciclo “Tecnologías Digitales y Educación”, tiene la intención de indagar en aquellos recorridos que brindan la posibilidad de acercarse de manera crítica y analítica a conceptos básicos de las ciencias de la computación y de sus tecnologías asociadas.
Mariana Belluscio, coordinadora del seminario, y los autores Painé Pintos y Matías Bordone nos cuentan en esta nota aspectos centrales de la historia de la computación: cómo se fue configurando en relación con la sociedad y el modo en que esta disciplina ha ingresado a la escuela a través de los años.
TIC: artefactos tecnológicos y culturales
El universo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha modificado en pocos años nuestras maneras de comunicarnos, de relacionarnos y de acceder a los datos que necesitamos. Asimismo, a la vez que han tensionado las pautas de vinculación con el mundo, tienen un enorme potencial a la hora de conceptualizar, analizar y diseñar soluciones. También determinan su efectividad para los problemas y desafíos de nuestras sociedades contemporáneas y de la escolaridad.
Mariana Belluscio explica que desde los comienzos de la humanidad se ha transformado e intervenido el mundo con creaciones o artefactos que se idean para diversas finalidades. En sus palabras: “Podemos decir que todos ellos son tecnología; parafraseando a Jorge Drexler en su canción: ‘Tampoco hay guitarras sin tecnología, tecnología del nailon para las primas, tecnología del metal para el clavijero. La prensa, la gubia y el barniz. Las herramientas de un carpintero…’; un poco esa ‘historia de las cosas’, o de la tecnología en sí como definición, es lo que intentamos desentramar en este primer seminario, con la esperanza de poder separarnos de la idea más actual de tecnología, que la liga de modo unívoco al dispositivo digital”.
Consultada sobre si las TIC son tanto artefactos tecnológicos como culturales, Belluscio asegura que la idea de artefacto cultural es una discusión larga y apasionante. “A diferencia de lo que la filósofa y teórica política Hannah Arendt, junto con la Escuela de Fráncfort, definía como artefacto cultural, ligándolo de modo directo a aquello que representa al mundo de manera perdurable, con las nuevas tecnologías digitales vemos que la experiencia de mundo se hace mucho más efervescente, que la cultura de la digitalización y datificación sobre la que estamos montando nuestro mundo tiene, al menos en la superficie, pocos elementos que nos indiquen una perdurabilidad. Sin embargo, definitivamente están transformando de manera perdurable y para siempre nuestro modo de pensar, de habitar y de crear el mundo”.
La irrupción de las tecnologías digitales en las prácticas educativas
La contemporaneidad está signada, entre otras muchas características de época, por un enjambre de información que recibimos permanentemente, obligándonos a aumentar nuestra capacidad para gestionarla lo más rápido posible.
En ese sentido, Belluscio afirma que las transformaciones de las que hablamos, necesariamente, permean, ingresan y circulan en la escuela. “Dichas transformaciones se han dado de maneras tan aceleradas que pareciera que la escuela está afuera de ellas y debiera aggiornarse o incluirlas, como si los sujetos que hacemos la escuela no estuviéramos ya inmersos en esta nueva cultura digital. Pero creo que el mayor desafío es poder pensar esa cultura digital desde la escuela, como objeto de estudio, como cosa que ponemos sobre la mesa –a decir del pedagogo Jan Masschelein– y la profanamos”, destaca.
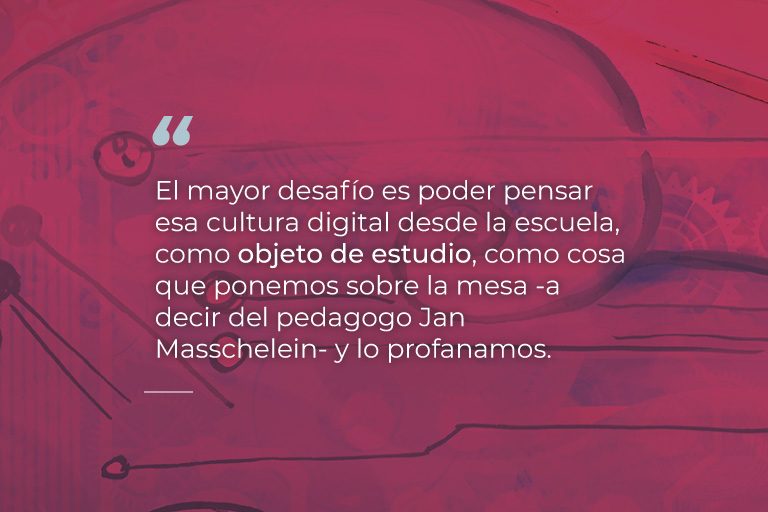
Y agrega: “El objetivo de los seminarios que componen la Especialización en Tecnologías Digitales y Educación es, entre otras cosas, experimentar, conocer y estudiar los nuevos lenguajes que configuran estas tecnologías y hacerlo desde la escuela, no con la idea de ‘incluirlos’ en tanto herramientas para dar clases, sino más bien en el sentido de comprender lógicas y lenguajes como los de la programación, la datificación y la robótica”.
Incluir el pensamiento computacional en el proceso de aprendizaje
El pensamiento computacional puede ser desarrollado y aplicado en distintas disciplinas o actividades de la vida cotidiana, lo cual nos plantea un nuevo desafío educativo para nuestros hijos y para nuestra sociedad.
¿Pero por qué es cada vez más necesario introducir el pensamiento computacional en el sistema educativo? Para Belluscio, los y las docentes se enfrentan a diario al desafío de trabajar desde las nuevas tecnologías, a incorporarlas no solamente en la escuela, sino también en la vida cotidiana. “Estamos rodeados de datos, códigos, algoritmos, documentos. Todo eso implica un lenguaje que desconocemos absolutamente pero que, de alguna manera, es un lenguaje que está articulando nuestro mundo. No solamente el mundo de la escuela, sino también el mundo cotidiano”, explica.
Asimismo, pareciera que las tecnologías digitales son fuertemente cristalinas, accesibles, fáciles de usar, de transportar, de guardar y de archivar; intuitivas, de fácil acceso y uso. Sin embargo, para la coordinadora, dichas tecnologías resultan iguales o peores de crípticas, encerradas, ocultas y opacas.
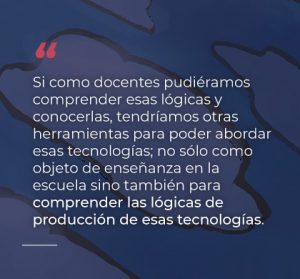 “Hay una opacidad y una encriptación muy fuertes en torno a estos lenguajes: los lenguajes de programación y las lógicas del pensamiento computacional. Si como docentes pudiéramos comprender esas lógicas y conocerlas, tendríamos otras herramientas para poder abordar esas tecnologías; no solo como objeto de enseñanza en la escuela, sino también para comprender las lógicas de producción de esas tecnologías y entender que no se trata de un pensamiento mágico, sino que por detrás de todos esos mecanismos que, aparentemente, resultan tan sencillos y accesibles, existe toda una diagramación, un lenguaje y una lógica que muchas veces nos permanece oculta”, detalla Belluscio.
“Hay una opacidad y una encriptación muy fuertes en torno a estos lenguajes: los lenguajes de programación y las lógicas del pensamiento computacional. Si como docentes pudiéramos comprender esas lógicas y conocerlas, tendríamos otras herramientas para poder abordar esas tecnologías; no solo como objeto de enseñanza en la escuela, sino también para comprender las lógicas de producción de esas tecnologías y entender que no se trata de un pensamiento mágico, sino que por detrás de todos esos mecanismos que, aparentemente, resultan tan sencillos y accesibles, existe toda una diagramación, un lenguaje y una lógica que muchas veces nos permanece oculta”, detalla Belluscio.
En ese mismo sentido, Bordone explica que el pensamiento computacional es entender cómo funcionan las tecnologías que predominan en el mundo que estamos habitando. Y agrega: “Tiene que ver con la misión de la escuela de entender la cultura y la sociedad en la que la escuela está inmersa. Una de las misiones de la escuela es esa: la transmisión de culturas”.
Bordone recalca que la escuela tiene tres misiones: preparar a los sujetos para la continuidad de estudios superiores, preparar a los sujetos para el mundo del trabajo y prepararlos como ciudadanos críticos. “En este último punto es donde las escuelas tienen el deber de adecuarse a las nuevas demandas de la sociedad. Y eso va de la mano del pensamiento computacional; de entender cómo funciona esta sociedad en la que estamos actualmente y, en base a eso, también tomar decisiones”, resalta.
Una visión que transformó la educación tecnológica
Painé Pintos, coordinadora del Departamento de Enseñanza en Tecnologías Digitales e Informática y autora del seminario, explica que al pensamiento computacional “se lo considera como un conjunto de estrategias de pensamiento relacionadas con abordar los problemas de manera tal que se puedan traducir en soluciones susceptibles de ser llevadas a cabo por algún tipo de agente de procesamiento automatizado”.
“Estamos hablando –continúa– de procesos cognitivos que, en concreto, desarman una situación problemática, descomponen el problema y lo proponen de manera tal que la solución pueda ser llevada a cabo por un dispositivo tecnológico, digital o no; y en donde también puede haber un ser humano interactuando con el dispositivo”.
Por lo tanto, el pensamiento computacional se nutre también del pensamiento algorítmico.
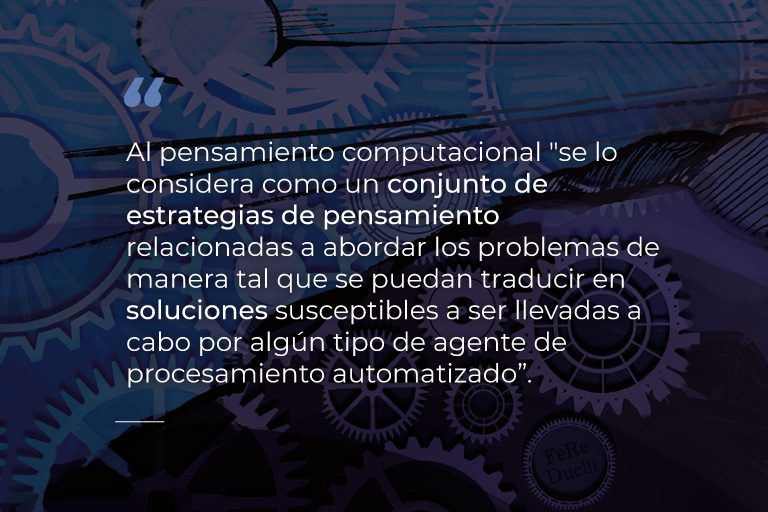
En tal dirección, Pintos destaca otra línea de análisis cuyo exponente principal es Seymour Papert, científico computacional, matemático y educador. “Él propone una bajada hacia el ámbito de la educación, una corriente pedagógica llamada ‘Construccionismo’, es decir, una teoría educativa que fundamenta el uso de las tecnologías digitales en educación y que se basa en los estudios sobre desarrollo cognitivo propuestos por el psicólogo suizo Jean Piaget”, explica.
Papert introdujo la idea de que la programación de computadoras puede proporcionar a los niños una manera de pensar acerca de su propio pensamiento y aprender sobre su propio aprendizaje.
A partir de ese momento, robótica, inteligencia artificial y pensamiento computacional, tres disciplinas que décadas atrás parecían una historia de ciencia ficción, se hicieron visibles y fueron adaptadas para estar al alcance de diversos públicos, comenzando desde las escuelas.
¿Cómo se diferencia de otras formas de pensamiento?
Bordone resalta que una de las personas más representativas para el campo fue el científico de la computación Edsger Wybe Dijkstra. “Se preguntaba qué procesos mentales llevaban a cabo los computólogos que no realizaban los matemáticos. Es decir, qué diferencias había en la forma de pensar de los computólogos y programadores con los matemáticos. Él lo llamó, en su momento, pensamiento algorítmico, porque pensaba que la gente que trabajaba en computación trabajaba en algoritmos, es decir, describir una serie de pasos que se tenían que ejecutar en una computadora para resolver un problema. Su conclusión fue que en matemática no pensás en cómo una computadora va a resolver ese problema.
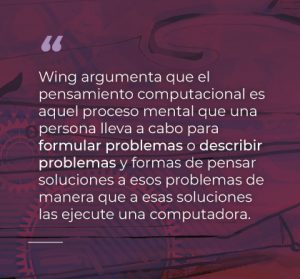
El pensamiento computacional tiene mucho que ver con qué es la computación en sí”, describe.
Se plantea así la disyuntiva sobre si la computación es un programa o un algoritmo, es decir: descripciones de pasos o análisis de máquinas. ¿Es una ciencia, una tecnología, una matemática? “La diferencia que hay con la matemática –prosigue Bordone– es que no se ejecuta en una computadora; entonces, los computólogos no solamente tienen que pensar los problemas, sino que también deben pensar cómo una computadora tiene que resolver ese problema. Que es un poco lo que rescata la informática e ingeniera estadounidense Jeannette Wing. Ella argumenta que el pensamiento computacional es aquel proceso mental que una persona lleva a cabo para formular o describir problemas y formas de pensar soluciones a esos problemas, de manera que a esas soluciones las ejecute una computadora”.
Para aprender más que solo códigos
Las nuevas tecnologías forman parte integral de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, y es una certeza que ocuparán un lugar protagónico también en su futuro. La programación es un conocimiento esencial para comprender un mundo gobernado cada vez más por lo digital.
Pero ¿qué aportan los saberes sobre programación a la enseñanza en las escuelas? Para Pintos, hablar de incorporar la tecnología no tiene que ver con qué tan buena es la persona para manejar el aparato. “Hay veces que en el pensamiento computacional ni siquiera tenés que saber manejar el aparato, pero sí manejar el tipo de procedimiento y de proceso cognitivo que te permite hacer construcciones más complejas y preguntarle al mundo las maneras consolidadas de hacer. Al docente se le debería permitir preguntarse sobre su propia manera. Hay momentos en donde la respuesta va a ser: ‘No necesito tecnología’. Y hay momentos donde la respuesta es: ‘Claro que sí, la tecnología me viene muy bien’”, explica.
En el mismo enfoque, Bordone expresa que aprender programación no implica solo conocer ciertos procedimientos técnicos, sino que supone procesos de comprensión de su propia lógica de funcionamiento. Señala: “Tiene que ver no solo con entender en términos de memorizar algo o de reproducir algo, sino también con conocer qué formas de pensar conlleva esa disciplina”.
“En definitiva –concluyó el autor– hoy nuestro mundo está reglado, en cierta forma, por máquinas. Esas máquinas están programadas y, al estar programadas por alguien, nos condicionan y nos dicen cómo interactuamos con el mundo y cómo funciona el mundo. No solo hay que aprender programación, sino que también hay que entender cómo esta programación está relacionada con hechos concretos de nuestra vida como ciudadanos”.
Cómo citar a este artículo:
Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. (2020). Pensamiento computacional: el desafío que debe enfrentar la escuela. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

